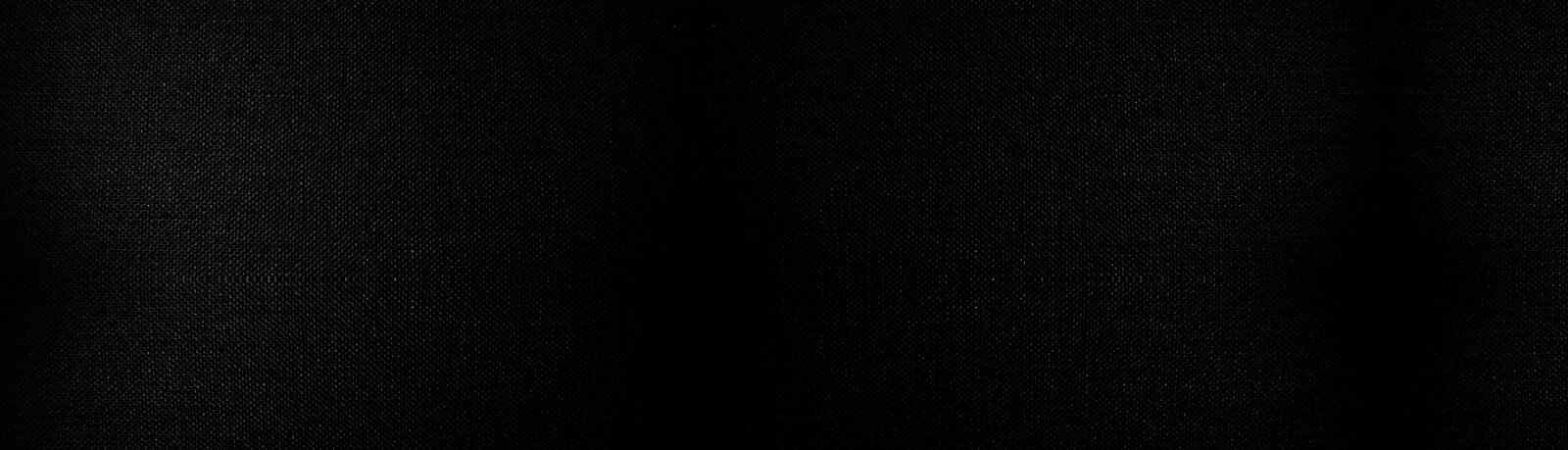ISSN: 2665-3974 (en línea)
Lua revista 5, enero-junio 2021
Alberto Muñoz – [email protected]
Eran las seis de la mañana y todavía los gallos seguían cantando. A esa hora todas las cosas danzaban al son de los ruidos cotidianos: canastas de fruta encajando una sobre otra, voces recién levantadas caminando hasta la estación de transportes, aves orquestando el desfile de niños que iban hacia la escuela mientras el sol dejaba caer sus primeras caricias sobre los tejados.
–¿Cuál será el escándalo de esos gallos? – reconocí la voz del vecino de la casa roja.
–Ya ha pasado antes – dijo el señor de la casa de enfrente –. Cada vez que a estos gallos se los coge el día cantando es porque aquí está pasando algo raro.
Todos le creyeron al canto de los gallos porque esa mañana nadie se atrevió a abandonar su casa y prefirieron las ventanas, desde ellas se veían las miradas furtivas intentando cazar la calamidad, las siluetas dibujadas en las cortinas traslúcidas. Se sentían las voces atravesando la calle, rumores. El vecindario había quedado solitario y pasmado, en pausa por el morboso anhelo de lo que pudo haber pasado.
–¡No puede ser! – un grito cruzó la esquina.
El espasmo había roto la taciturna calma y en un segundo la multitud estaba allí, alrededor de la casa azul, como águilas hambrientas dando picotazos a su presa. La interrogante marea de vecinos contempló la casa y el dolor de su dueña, tendida de rodillas, los muslos le besaban el suelo y sus manos intentaban luchar para no dejarla caer.
–¡Me lo han robado todo! – gritó la señora de la casa azul.
La casa estaba vacía.
–Alguien entró, cargó con todo y se fue – dijo una voz en la multitud.
Todos suponían un gran robo, sin perros ladrando, sin puertas forzadas, sin señal alguna. No hubo un solo rasguño en las cortinas, ni huellas, ni rastros, todo se había ido, solo quedaron los ecos rebotando en las paredes…
Ayer – confieso – tuve mucho miedo, no podía recordar cuántas veces me habían despertado los cantos y luego la triste noticia en alguna casa del vecindario. Me dolía imaginar la vida en una casa vacía, no pude evitar pensar en el sonido de los gallos, las miradas de los vecinos y el llanto. ¿Qué hay más triste que una casa vacía? – pensé – ¿Qué hay más doloroso que llegar y no llegar a ningún lado porque todo se ha ido? Y me tendí, abracé mis sábanas y empecé a buscar el sueño.
–¿A quién le tocará mañana? – dijo una voz del otro lado de mi ventana.
–Sabrán los gallos – respondió otra voz.
A quién le tocará mañana – me repetí –, la pregunta seguía pegada en mi ventana disimulando su tortura tras los delicados rayos de luna que atravesaban el vidrio, la repetí una y otra vez hasta sentir el temor acomodándose sobre mí. A quién le tocará mañana – seguí pensando –, mi casa aparecerá vacía mientras los gallos lo celebrarán con su canto.
–¿Sabrán los gallos? – murmuré en dirección a la ventana.
No recuerdo cómo noté un zumbido que se hacía cada vez más fuerte en el silencio de la noche, podía sentir aquel sórdido sonido rebotando por toda la habitación y llevándose mi calma al compás de su ritmo. Poco a poco el sonido fue abandonando su forma ambigua y pude saber que nacía en el rincón más oscuro debajo de mi cama, son ronquidos – pensé –.
–¡Aquí, aquí, aquí! – grité mientras corría hacia la calle y señalaba mi puerta.
Y en poco tiempo había más gente de la que mi habitación podía albergar. Las miradas del vecindario guardaban solemne atención a mis temblorosas manos que los guiaban hacia el fondo de mi cama. Recuerdo haber intentado explicar lo que había visto pero no pude encontrar mi voz, solo pude conservar mi dedo índice extendido con dirección a los ronquidos que nunca se detuvieron hasta que el señor de la casa roja asomó su cara por debajo de mi cama y al verlo, de un solo jalón, lo puso frente a la furiosa marea de vecinos.
– Este fue el que dejó mi casa vacía – decía la vecina de la casa azul.
–¡Y la mía! – gritaron otros más.
El pobre hombre aún parecía dormido cuando recibió los primeros garrotazos y no tuvo tiempo para despertar del todo. Recuerdo haberme preguntado con el dedo todavía extendido y temblando si los gallos amanecerían cantando.