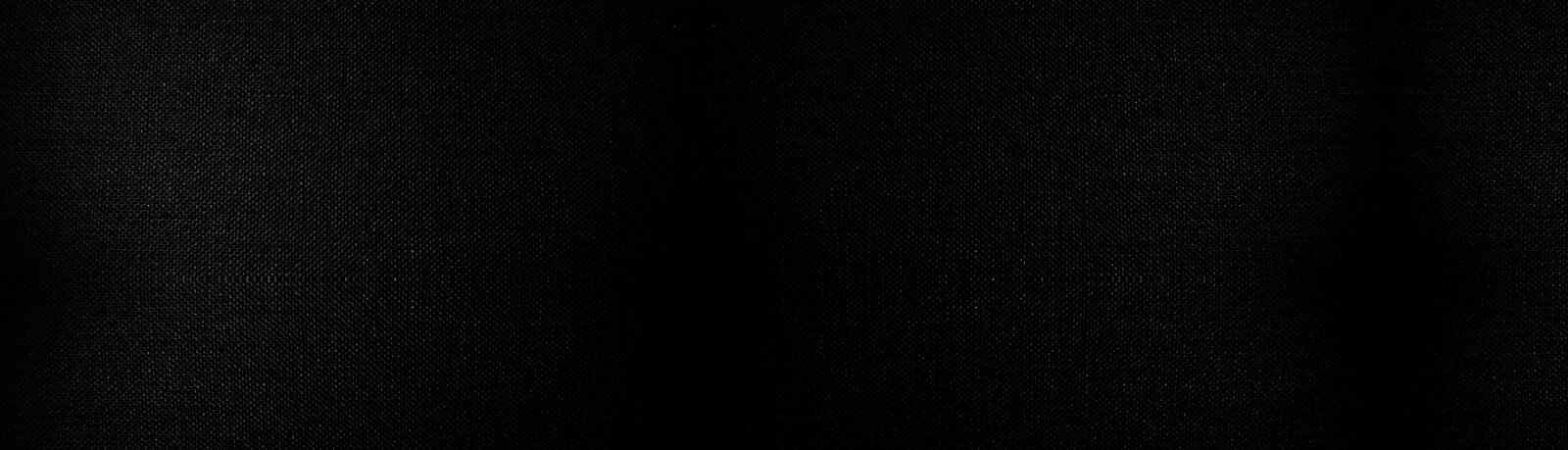Por: Adolfo Ceballos Vélez
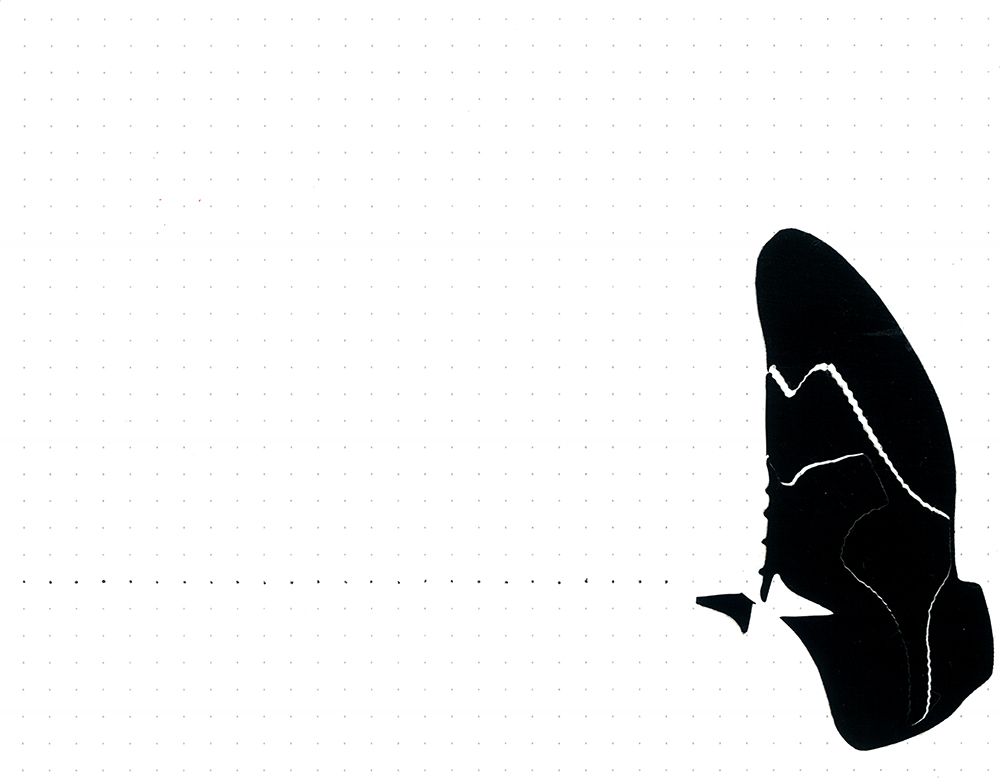
En la trastienda, Olegario destaza un marrano recién traído del matadero. Corta cada sección con delicadeza y separa hábilmente las costillas de la carne fibrosa.
Los golpes sordos de su macheta marcan el compás de su vida.
Piensa en su mujer y la discusión que tuvieron esa mañana: ella se quejó de su indiferencia, de lo aburrida que estaba y le exigió cumplir su promesa de llevarla el fin de semana al balneario de Playa Cristal.
Olegario hizo aquella promesa un año atrás para quitársela de encima. Ahora tendrá que cumplirle.
Por un instante imagina lo que será caminar de la mano con su esposa bordeando la playa. Piensa en las carnes rechonchas de ella desbordándose fuera del vestido de baño, y en él mismo en pantaloneta y camisilla. Le parece una escena vergonzosa, digna de burla.
“Ya no estamos para eso…” Piensa él.
En ese momento tintinea la campanilla de la puerta. Alguien entra en la carnicería.
Olegario se limpia las manos sobre el delantal de manchas púrpuras y recorre la estancia hasta llegar al mostrador.
– Buenas, don Olegario…
La muchachita está del otro lado. Es menuda, de unos quince años y viste uniforme de colegiala. Él observa sus brazos torneados y blancos, donde cuelgan unas pulseras de plástico, y se fija en aquel rostro opalino de mejillas sonrosadas.
No deja de ver los labios abullonados de la chica, enrojecidos por un chupete que desliza coqueta mientras habla:
– Disculpe… es que vengo a pedirle un favor.
Olegario se deleita con aquella visión y siente que la picardía de esos ojos almendrados le quemará las entrañas.
Sonríe de vuelta.
– Dime, Laurita, ¿en qué puedo ayudarte?
Ella se acomoda las trenzas y vuelve a sonreír.
– Qué pena venir a molestarlo, pero es que en el colegio estamos haciendo una colecta para comprar dotaciones deportivas, ya sabe: balones, aros y esas cosas. Nos encargaron recoger el dinero entre las personas del barrio y quisiera saber si podría dejarle mi tarrito sobre la vitrina para que la gente haga sus donaciones.
Él no quiere aceptar; piensa en lo difícil que será estar pendiente del bendito tarro y que nadie se lo robe. Pero ella insiste y le dice que es para colaborar con una buena causa. Y pronuncia cada palabra meciendo su cabeza, al tiempo que clava sus ojos avellana en los achinados y rojizos de Olegario.
Las trenzas se mueven al compás de aquel vaivén.
– ¿Y cuándo vendrías a recoger el tarro? —pregunta Olegario, rascándose la barbilla.
– El viernes, como a las cuatro; sólo tenemos esta semana. El sábado compraremos los implementos y la jornada atlética será el domingo. Yo soy una de las porristas, ¿sabe?
Olegario arquea las cejas.
– ¿De veras?
– ¡Sí, don Olegario! Y como nos la pasaremos ensayando, no puedo hacer yo misma la colecta. Por eso le pido este favor.
Olegario se la imagina vestida de porrista, en minifalda, y con el cabello entrelazado en cintas de colores. La ve maquillada, mostrando sus piernas desnudas al realizar las piruetas y saltos. Siente que se le acelera corazón.
– Ay, no sea malo don Olegario. Colabóreme, por faaa… —le ruega ella, jugando otra vez con el chupete entre los labios.
Olegario exhala un largo suspiro.
– De acuerdo, de acuerdo. Déjame el tarro.
Ella sonríe y sus ojos chispean de alegría. Le da las gracias, saca el tarro de su mochila y lo pone sobre el aparador. Olegario se lo recibe y alcanza a rozarle los dedos. Se le eriza la piel.
La chica sale del local dando largas zancadas y Olegario se la queda mirando hasta que ella desaparece en la siguiente esquina.
Eso fue el lunes por la tarde.
El miércoles, Olegario tiene el tarro a medio llenar. Se esmera en que sus clientes, los vecinos de la cuadra, aporten cuantiosas donaciones a la colecta. La mayoría lo hace, motivados en gran medida por el entusiasmo de Olegario en apoyar el colegio de las monjitas.
– ¡Es por una buena causa! —dice, convenciéndolos y queriendo convencerse a sí mismo.
En casa, sin embargo, las cosas no van bien. Su mujer sigue reclamándole el paseo del fin de semana y le sirve la comida tirándole los platos sobre la mesa. Él prefiere no contestarle y en silencio se aguanta la retahíla. Cada cucharada que engulle le sabe a mierda.
Esa noche tampoco logra sacarse a la muchacha de la cabeza. Da vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño, pero cada vez que cierra los ojos ve aquella figura delgada y pálida, de senos incipientes que apenas abultaban la blusa del uniforme y los labios colorados untados de caramelo.
La mujer de Olegario no se da cuenta: ronca exhausta mientras su marido se revuelca entre las sábanas, empapado de sudor. El hombre no resiste más, sale de la cama y se encierra en el baño para aliviar su martirio. Regresa más sosegado y al fin logra dormirse.
El jueves, el tarro está a punto de llenarse. Olegario lo cambia de lugar porque está demasiado cargado para dejarlo expuesto sobre la vitrina. Se le ve alegre: atiende a los clientes con una rutilante sonrisa e incluso silba en la trastienda al destazar con ternura las reses y los cerdos. El viernes está cerca. Su mujer se desconcierta al verlo tan calmado pese a sus diatribas y cantaletas. Olegario almuerza tranquilo, sin importarle que su esposa le haya salado la sopa o le chamuscara el arroz para presionarlo.
En la noche ya no combate las visiones, sino que se recrea en ellas: imagina a la muchacha sudorosa en su traje de porrista, con el rostro enrojecido y las piernas estiradas… abiertas.
La emoción del reencuentro le roba el sueño.
Al día siguiente, Olegario se levanta más temprano que de costumbre. Se siente jovial, rejuvenecido, y le exige al espejo que lo muestre así.
Perpleja, su mujer lo ve afeitarse y peinarse minucioso. Tarda una hora larga en el baño; ella le pregunta por qué se arregla tanto, pero Olegario no se digna contestarle. Al fin, su marido sale bien vestido y perfumado rumbo a la carnicería. Saluda a los vecinos de camino al trabajo, y al llegar cuelga su gabán en el perchero. Luego se pone el delantal manchado.
Pasan las horas, la mañana… y llega la tarde. Ya son las cuatro.
Se oye la campanilla. Olegario interrumpe su trabajo en la trastienda y se toma su tiempo para lavarse las manos y acomodarse el cabello. Respira profundo y avanza hacia el mostrador.
Asoma su corpulencia por encima de la vitrina.
– Buenas tardes, don Olegario. Dios lo bendiga…
Frente a él está una de las monjas del colegio.
– Bu… Buenas, hermanita. A la orden.
– Disculpe la molestia, pero Laurita me pidió que viniera a recoger un tarro que le dejó el lunes, para la colecta.
Desconcertado, Olegario estira el cuello y busca a la muchacha con la mirada.
– ¿Y… Laurita?
– Oh, ella no pudo venir —explica la monja—. Es que los ensayos para el evento la tienen muy ocupada. Es de las más juiciosas, ¿sabe?, y no ha faltado un solo día.
– Me imagino… —dice Olegario, con aspereza.
Su jovialidad ha desaparecido. Le dice a la monja que espere un momento y se mete en la trastienda a buscar el tarro. De mala gana se lo entrega.
Ella se sorprende al sentir el peso del envase.
– ¡Vaya, don Olegario! ¡Está repleto!
– Ya lo ve…
– ¡Alabado sea Dios! Todos ustedes han sido muy queridos con Laurita. Estoy segura de que se ganará el premio.
Olegario frunce el ceño.
– ¿Cuál premio?
– ¡Pues el del colegio! —dice la monja—. ¿No lo sabía?: la niña que más donaciones obtenga se ganará un viaje familiar de dos noches y tres días con todo pago.
– Ah ¿sí? —replica Olegario—. ¿Y es que Laura ya tiene muchas?
– ¡Imagínese!, con usted ya son siete los tarros que recojo. ¡Y todos igual de llenos! En este barrio han sido muy generosos con nosotras… Dios se los pague.
La monja mete el tarro en un cesto de mimbre y Olegario alcanza a ver los otros seis.
– Bueno, permiso don Olegario… y que tenga un buen día —dice la monja, levantando con esfuerzo el canasto. La incomodidad de la carga no la deja caminar, y aunque necesita ayuda para llegar a la puerta, Olegario no se aparta del mostrador.
Finalmente logra salir.
Olegario se queda de pie otro rato, preguntándose cuántos tarros más irá a recoger la monjita. Meneando la cabeza, se devuelve a la trastienda y descuelga el torso rígido de un cordero. El pedazo de carne, del tamaño de un niño, ocupa la mitad del mesón.
Olegario agarra la macheta y furioso descarga los golpes sobre el animal; cortes salvajes.
La sangre salpica su delantal y pringa contra su cara enardecida.
Tan pronto termina de jadear, se limpia y va hasta la estación de buses. Allí compra dos tiquetes para ir a Playa Cristal, y en la noche le hace el amor a su mujer.