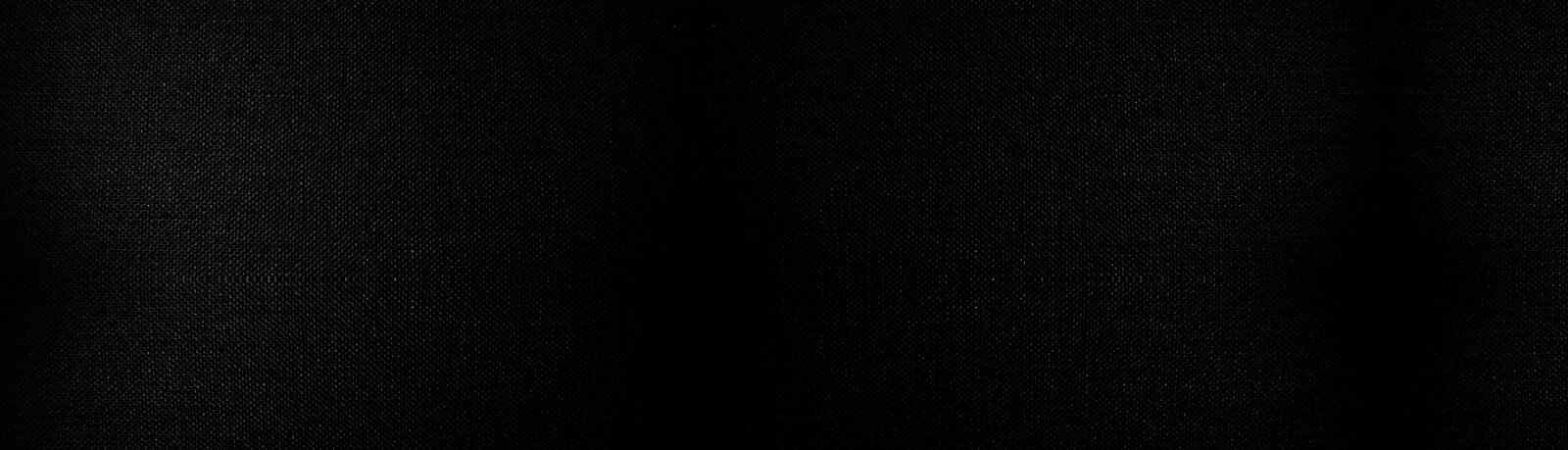ISSN: 2665-3974 (en línea)
Lua revista 7 y 8, enero-junio /julio-diciembre 2022
Juan Fernando Mondragón – Jferma91@gmail.com
Ningún experto lo puede acreditar, tampoco hay registros históricos que lo avalen, totalmente inverosímil, pero cuando don Augusto Fuentes abrió su primera escuela de kung-fu, en el barrio de Nuestra Señora de los Dolores, en Xochimilco, a la edad de 51 años, esa era la principal consigna: aprender el arte bajo la tutela de un hombre que había peleado con Bruce Lee, siendo quizá el único mexicano, en contar con dicho privilegio.
En los volantes promocionales aparecía además una foto de don Augusto (visiblemente más joven) en posición de Gung Bu (Postura del Arquero), y yuxtapuesta, con una edición torpe, una imagen de Bruce Lee, extraída directamente de Fist of Fury (la película favorita de don Augusto, la conocía al dedillo), amén de algunas frases tomadas de El Tao del Jeet Kune Do, o de las muchas entrevistas, como ésta que, desde el momento en que un volante de esos cayó en mis manos, terminó convertida en una suerte de axioma personal: “La posesión de cualquier cosa comienza en la mente”. Supongo que don Augusto, al igual que yo, se sentía también en plena posesión de sus recuerdos, o de sus delirios, al haberse contado para sí mismo un pasado así.
Pese a todo, la verdad es que sabía dotar de un atisbo de misterio e incertidumbre a su relato. No era exagerado, y no tocaba impúdicamente el mito que asegura que el famoso artista marcial nunca perdió una pelea, fuera de la paliza que le propiciaron en la adolescencia.
La lucha, según el viejo, había sido rápida: dos puñetazos aquí, dos patadas allá, algunos ¡iaaa!, ¡puf!, ¡zas!, y Augusto estaba acabado en el piso, chorreando sangre de su nariz rota. Duración del combate: 18 segundos aproximadamente (siete segundos más de los que aguantó Yoichi Nakachi). El mexicano no había acertado ninguno de sus golpes, y por causa de esa derrota, se convertiría en un ferviente defensor del “no camino”. Poca gente puede afirmar haber caído a manos del legendario; Augusto no solo aceptaba el hecho con orgullo sino que fue un parteaguas en su carrera luchística y en su existencia: él declaraba haber recibido luz de esos nudillos que lo impactaron, literalmente.
Al principio supusimos, los más crédulos, que la batalla tuvo lugar entre 1959 y 1967, que es la época de Lee residiendo en los Estados Unidos y dirigiendo sus gimnasios de Seattle, Oakland y Los Ángeles, una temporada de su vida en que, para variar, hacía demostraciones prácticamente en todo aquel sitio que pisara.
A eso se le añade el hecho de que el artista marcial recibía desafíos casi siempre, aunque, dicen que solo aceptó un puñado de ellos, resultando vencedor en todos.
Sin embargo, don Augusto nos impedía creer en su palabra, dar un mínimo de posibilidad a su fábula, en el instante en que afirmaba que dicha pelea se había llevado a cabo no en Estados Unidos ni en Hong Kong sino en México; no en las zonas conurbadas y cosmopolitas del México de los años sesenta sino en Xochimilco, en el barrio de Nuestra Señora de los Dolores. Ahí mismo. Ahí intercambiaron sus golpes. Haciendo cuentas, Augusto juró la veracidad de su relato unos cuarenta años, es decir, desde el momento en que el supuesto encuentro había sucedido, a la edad de los 20, hasta el día de su muerte. Sobra decir que murió creyendo lo mismo.
Gente que lleva a cuestas sus cuentos extraordinarios no ha faltado nunca. Tenemos, por ejemplo, al tipo que se ve liándose a puños con Mohamed Alí a las afueras de un bar en Nueva York, durante una noche cualquiera para el boxeador, y que seguramente olvidó a la mañana siguiente; el sujeto que dio un par de consejos a Randy Johnson, cuando eran vecinos, obviamente antes de que el beisbolista llegara a los marineros y ganara todo lo que hay que ganar en las Grandes Ligas; o ese fulano que en cierta ocasión jugó un partido callejero con un jovencísimo Michael Jordan en un parque público de Carolina del Norte, antes de que el muchacho diera aquel famoso estirón de 10 centímetros que lo llevaron a consolidarse como basquetbolista profesional. Es decir, todos sucesos que nadie desmiente, pero tampoco nadie asegura: mitos. Existen y no existen. Pero la pertenencia de don Augusto a la categoría de los sinceramente mentirosos sería incuestionable sino fuera porque en este caso sí existe algo, tangible, tan tangible como una fotografía, esa maldita fotografía, que el anciano resguardaba en su cartera, al acecho de algún escéptico que requiriera, con la dureza de un rodillazo a la mandíbula, una prueba.
La foto tenía su magia: no perdió jamás la claridad de sus colores, como obstinándose, espejeando a su dueño, y hasta hubo aquél que intentó comprarla. Y no es para menos. El retrato resulta inquietante: un joven Augusto —vendada la mitad de su cara, con un ojo hinchado— abraza a un hombre (porque es mejor llamarlo solo así, “un hombre”), delgado pero atlético, de pelo corto y negro, poco mayor que el mexicano, indudablemente asiático, si bien las gafas oscuras impidan tener certeza del rostro. En los treinta años que Augusto mostró la foto con el objeto de reforzar su historia, “su mito”, nadie fue capaz de desmentirla al cien por ciento. Entonces el ambiente de la plática se llenaba de un misticismo que lenta, pero impecablemente, llenaba los ojos del señor Fuentes, cargándolo como un fiel sparring a la cima del orgullo, y todo en el universo era ese objeto, esa imagen que existía pero al mismo tiempo no.
Los registros, como mencioné antes, no pueden validar la historia. No hay constancia de viaje alguno realizado por el artista marcial a tierras aztecas. Los expertos son tajantes al respecto. Y está el hecho de que nadie, fuera del viejo, parece recordar el suceso. Nadie lo vivió. Nadie estuvo ahí. Alguno, astutamente, ha preguntado: ¿y quién fue el que tomó la foto? La prensa de esos años ignoró olímpicamente el evento. Además, cabría cuestionarse, con suma pertinencia, ¿por qué Xochimilco?, y más importante, ¿por qué contra Augusto Fuentes? Cuando se le pedían más detalles, más precisiones, algo de qué asirse al sueño a pesar de la fotografía, éste se tornaba inquietantemente parco, como si ante la foto cualquier duda resultará en automático una ofensa. Entonces Augusto balbuceaba algunas cosas, notablemente ofendido, y cambiaba el tema, o se iba a su cuarto a dormir, (que se situaba en el mismo edificio que su escuela), apagaba las luces y en dos minutos estaba ya roncando, en un gesto que a mí se me hacía similar al de alguien que patalea encaprichado, aunque quizá también como una forma de proseguir sin perturbaciones ni vacilaciones el mítico combate, pero ahora en el sueño, en donde volvía a ver a Bruce Lee, y se iban por un trago, o se daban la revancha por enésima ocasión, o vaya a saber qué elegían hacer esos dos que siempre parecieron estar perfectamente bien en el reino de los recuerdos y las ilusiones.
Las generaciones que vieron pasar a Augusto como pupilos suyos debían escuchar la hazaña en la primera clase, como un ritual iniciático al culto de la añoranza, más que al del kung-fu.
Debo admitir que nos funcionaba como una suerte de triunfo interno. En cierta manera era nuestro mito fundador. A el volvíamos cuando existían dudas en nosotros mismos. Cuando nos aquejaba alguna derrota. Cuando nos perturbaba nuestra natural incompetencia en el arte de lanzar patadas. Volvíamos a esa noche en que Augusto cayó venerablemente vencido por el legendario, y sin la cual no estaríamos ahí. Éramos, todos los discípulos del viejo, hijos de la pérdida.
Ya mucho tiempo después comprendí que de eso precisamente se tratan los mitos, no de la mentira ni de la verdad sino de lo propio, que en resumen era esa foto que Augusto mandó a imprimir para colgarla en el muro principal. Pero cuando los alumnos crecían se volvían inevitablemente escépticos, y se barajaban varias posibilidades: la más probable, que el luchador misterioso era un hombre cualquiera bastante parecido a Bruce Lee, incluso tal vez un imitador, aunque también podría ser que ese otro joven moreteado no fuese un Augusto de 20 años sino otra persona. La llegada de ese pensamiento era un indicativo de que los jóvenes de la escuela se irían pronto y se dedicarían a otra cosa, y si bien yo también lo hice, la inquietud que me causaba esa foto y esa anécdota nunca se fue del todo, de vez en cuando me volvía a encontrar en un sueño, en algún recuerdo, al doblar la esquina o al terminar la primera línea en una página blanca. Alguien por ahí se inventó la palabra “nientitud”, que designa una sensación de nostalgia por momentos que nunca pasaron, cosa que a Augusto y a mí acaso nos cae como anillo al dedo.Sin intención de querer ser cursi, como anticipando la noche en que habría de morir, don Augusto y yo nos reencontramos años después en una fonda del barrio. En medio de dos tortas revivimos mis tiempos como alumno, el día en que llegué, todo flacucho y tímido, a su escuela con la esperanza de beber indirectamente del sabio río bruceleeano. En algún momento me dijo “Juan, yo sé que ya no me crees. Antes lo hacías pero ahora ya no. No sé por qué si has visto la fotografía. Cuando niño la tomaste entre tus manos y hasta te vi lagrimear. La miraste mil veces. Yo digo que te enseñaron a pensar en otras cosas. Ahora para creer necesitas que alguien vaya atrasito de ti, como sujetándote, por el miedo de que te fueras a caer de espaldas o algo así. Pero yo no miento. Sé lo que viví. Te pido que creas en mí otra vez. Que vayas y hagas todas tus cosas de papeles, computadoras, investigaciones y esas cosas que haces tú y les demuestres que puedo tener la razón. Que nunca dije una mentira. Ve y diles, Juan”.Don Augusto murió al poco tiempo de esa conversación. Me recuerdo vagabundeando por las calles del barrio cuando terminó la comida. Recuerdo una papelería, una iglesia, una primaria, una tienda, el calor, tanta gente cotidiana en su cotidianeidad, como mi maestro, que a pesar de todo no dejó de ser un Augusto Fuentes promedio, un estándar, por lo que este cuento se debería llamar “Augusto Fuentes”, si no fuera por esta certeza infantil que traigo de que hallaré, sin importar cómo, la prueba de que Bruce Lee estuvo en Xochimilco en los años sesenta, y que peleó con un mexicano, en una lucha que duró 18 segundos aproximadamente.