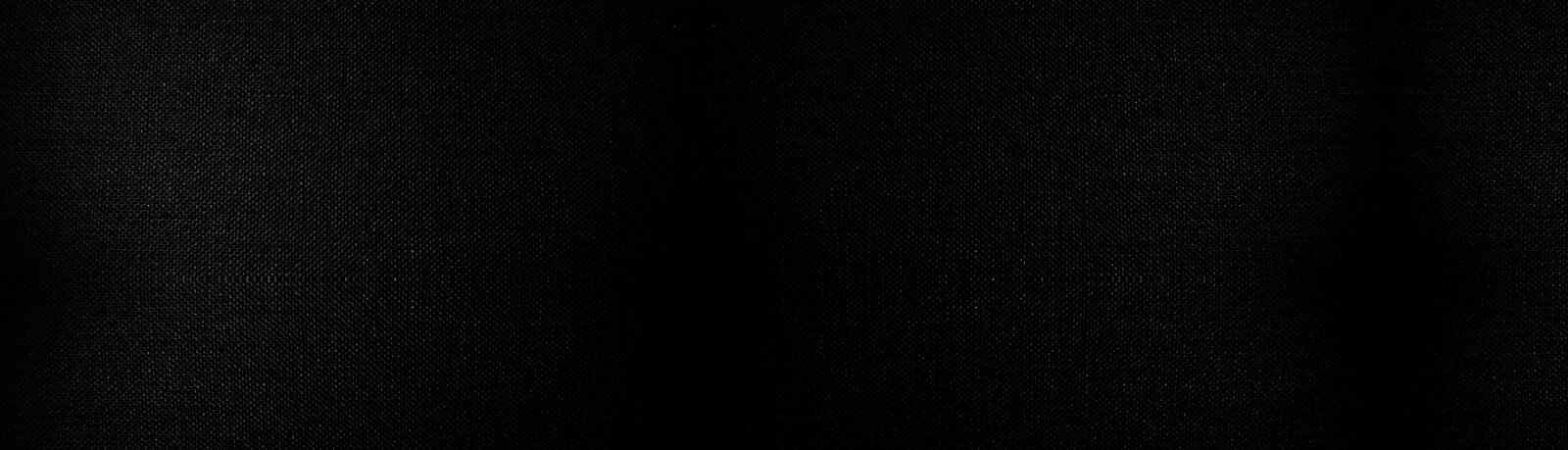ISSN: 2665-3974 (en línea)
Lua revista 7 y 8, enero-junio/ julio-diciembre 2022
Ezequiel Olasagasti – ezequiel.olasagasti.89@gmail.com
Creo que debo agradecer a quien sea que se le agradecen estas cosas, el hecho de vivir en una tierra en la que la carne roja es el principal deleite de los paladares. Considero que es gracias a eso que mi problema no destaca muy seguido. Bueno, la palabra “problema” tal vez sea muy grande para referirse a lo que me pasa, pero les digo que no es algo sencillo tampoco. Ser el único escollo que amigos o familiares pueden tener, genera en mí un escozor tan profundo que no me permite ser parte del jolgorio del momento. La cosa es que yo no como pescado. No lo hago desde hace ya varios años. Esa es mi situación, o problema si lo prefieren.
Cada vez que llego a una fiesta, celebración o una simple reunión; ruego que, al cruzar la puerta, sea un aire ahumado el que me reciba. Ya saben, el típico olor del asado sobre las brasas. Solo así disfruto de la estadía con mis seres queridos. Sin embargo, fueron pocas pero recordadas las ocasiones en las que algún pescado apareció en el menú. Esas veces tuve que negarme a comer. No tuve muchas opciones. Las excusas siempre me fueron simples en esos casos: dolor de estómago, haber comido antes de llegar, etc. Me limitaba a solo tomar un poco de vino y masticar algún aperitivo. Pero fueron momentos en los que no pude evitar sentirme completamente fuera de la cena.
La última vez que me pasó fue en un cumpleaños, compartíamos un enorme patio verde que brillaba con cada rayo que se le caía al mediodía. Muy al fondo estaba la parrilla. Lejos, sobre su propio perímetro marrón. Cuando me acerqué, vi un enorme pez dorado que dormía sobre las brasas que disparaban una que otra chispa de a momentos. Estaba abierto de par en par. Dejaba lucir su carne blanca, y era hipnótico ver cómo le chorreaba el jugo salado. Se veía tan suculento, tenía un perfume tan apetitoso. Casi que el viento, al pasarle por encima, le cortaba los flancos. Y ahí estaba yo, sin querer probarlo. Sin desearlo un poco siquiera. Admito que yo era gustoso de casi todos los frutos del agua, sean de mar o de río. Pero hace tiempo que ya no más. No porque no quiera, es solo que no puedo. Todo gracias a mi padre, o por culpa de este mejor dicho.
Una mañana, que de tan común no podría ponerle el nombre de una fecha, hablábamos con un mate de micrófono. Ese día le pedí que nuestra cena de fin de semana fuera un gran pez a la parrilla. No me miró, solo sopló con los labios mediocerrados que él ya no comía pescado. Me pareció extraño. Había visto muchas fotos de él pescando y comiéndolos de las más diversas formas. Le pregunté a que se debía su rechazo y me respondió, esta vez sí mirándome, que en Buenos Aires él no comería pescado.
Me quedé en silencio, elevando con agua nueva y caliente la yerba del mate. El notó que mi silencio escondía cierta incomodidad. Y así era. Tuve miedo de que, por indagar tan suelto y despreocupado, hubiese pisado algún tabú que él no ocultó bien. Tomó su turno de infusión y me dijo:
— Acá no se puede comer pescado.
Hizo sonar el fondo del mate con la succión y agregó:
— En Santa Elena, si todavía te acordás de tus pagos, comer pescado es un ritual.
No recuerdo mucho de mi vida allá. Era muy chico cuando nos mudamos a Buenos Aires. Seguí cebando, el mate no se lavaba por suerte.
— ¿Un ritual? —le pregunté.
Papá empezó a narrarme muy de a poco su niñez en Santa Elena. Debió pensar que era la mejor manera de explicarse.
— Recuerdo mi niñez allá —empezó—. El sol salía a las seis de la mañana. Nunca lo vi llegar tarde. Siempre a las seis en punto. Me acuerdo que iba a las riberas del Paraná a pescar y tener así mi comida del mediodía. Porque el guiso a toda hora, por más rico que salga, te termina cansando. El río no es de esas aguas cristalinas que ves en los folletos turísticos del Caribe, pero su encanto sabe enamorar también. Se mueve con la brisa de una forma hipnótica, generalmente de una mano del río hacia la otra. Pero cuando llega un pescador, el viento cambia un poco pariendo pequeñas olas a sus pies. Llámame loco, pero creo que es la forma que tiene el Paraná de saludar al pescador. En mi terca locura infantil yo creía eso y lo sigo creyendo.
Yo estiraba el brazo para entregar los mates nuevos o recoger los muertos. Y escuchaba con atención.
— Sobre la superficie del río se ve un brillo difícil de describir —continuó hablando—. Como si el sol hubiese explotado y sus trozos de piel dorada se hubiesen disgregado donde uno posaba la vista. No hay cañas en el Paraná, no existen. Allá siempre nos valimos de arrojar solo una línea con carnada.
Nos quedamos un rato callados. Yo le mostraba una sonrisa, en parte recordaba un poco lo que fue nacer ahí. De pronto mi padre volvió a hablar:
— Mirá, nunca lo intenté. Pero estoy seguro de que con solo extender los brazos y pedir el almuerzo, un dorado saltaría del agua para caer en mis palmas. Recuerdo también que la madera del lugar era de un rojo que iba de un claro pálido hasta llegar a uno tan intenso que ni la más gigante paleta de colores podría imitarlo. Daban a entender con su color que el fuego era el único propósito con el que fueron creados. Y ahí nomás comía. Hacía el pescado a orillas del río, lo devoraba y era delicioso. Podía sentir la salada costra que le dejaban las brasas. También podía llenarme la lengua del jugo que largaba su espinazo en una cacerola. Atrapaba todo su gusto en pequeñas empanadas que compartía con mis amigos.
El agua del termo se había terminado, pero yo seguía chupando la bombilla mientras escuchaba embobado. Mi papá continuó con su oda, cada vez más animado.
— Nunca estaba solo en la ribera, se oía hablar a los animales. No supe jamás su idioma, pero me animo a pensar que cada uno me aconsejaba una forma distinta de cocinar el pez. Y claro, ellos comen con los pescadores desde hace siglos. Son todos unos expertos en el tema. No podés comer ahí sin compartir con las bestias, es tu paga al follaje que te ha dado tanto. Por fortuna siempre supe complacer su exquisito paladar. Seguí este ritual todo el tiempo que viví allá. A medida que crecía pasaron de varios días a la semana a un puñado de veces al año, pero me negué a dejarlo.
Finalmente me miró a los ojos y me preguntó:
— ¿Entendés por qué no puedo comer pescado acá? Tal vez porque vos te quedabas en casa de chico, muy cómodo, esperando que yo llegara con el botín del río. Nunca quisiste ir, y por eso no te penetró la belleza del paisaje y no te traumó su pérdida cuando vinimos para acá. Aun así te pido que lo entiendas. Acá no es lo mismo, el pescado se compra. Duerme sobre una cama helada y no puedo ni felicitarlo por un buen combate. La verdad necesito mi ritual, porque no sé si la carne sabrá igual sin él. Tengo miedo de, en una mordida, dentellar el recuerdo de mi infancia y dejarlo roto para siempre. Que el gusto que me quedó guardado de toda la vida sea reemplazado por el de un pez que yace muerto sobre hielo en una vidriera.
Se sentó, volvió a sorber el mate que ya no tenía nada y concluyó su discurso diciendo:
– Lo siento mijo, solo puedo ofrecerte carne roja de la que más prefieras.
Lo entendí a la perfección y desde entonces yo tampoco he podido comer cualquier pez que me conviden. Ya que, ¿qué objeto tiene comer algo que no puede alcanzar la perfección que ahora me fue revelada? No tiene razón alguna en mi opinión.
Mi padre murió hace unos años. Pero recién ahora me está dejando de doler. Tuvo que suceder esto para que yo vuelva a Santa Elena después de tantos años. Aunque ahora se pierde un poco el sentido. Venir sin él vistiendo su forma física, no es lo mismo. Nunca me pudo enseñar a pescar. Yo no se lo facilité tampoco. Es más, me negué casi siempre. No pudo iniciarme como un futuro sacerdote que oficie en su ritual de las costas del Paraná. Temo cocinar un pescado y que sepa cómo un puñado de ceniza. Como las suyas, que ayer solté en el río. Sus cenizas lo tiñeron de gris. Apenas un segundo. Me gusta pensar que son ellas las que ahora adoban a los dorados que tanto nos gustaba comer.