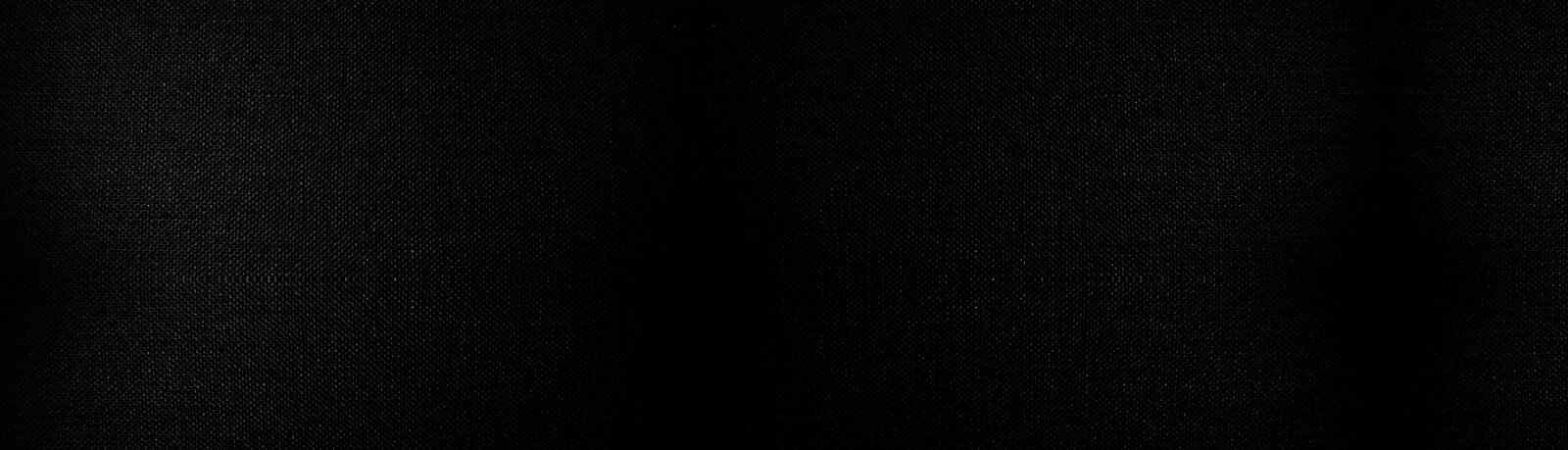ISSN: 2665-3974 (en línea)
Luarevista 3 y 4 , julio- diciembre 2019/enero- junio 2020
Por Iván Fontalvo – ivandfontalvo@hotmail.com
A la memoria de Víctor Aguilera Echeverría.
Llegamos a Cartagena a eso de las dos de la tarde. André y yo habíamos previsto pasar quince días de vacaciones de solteros en la ciudad plácida, pero para poder hacerlo debíamos conseguir primero una posada lo bastante económica en un lugar donde la economía no parecía tener cabida. Poseíamos vasta experiencia en búsquedas similares; cada cierto tiempo realizábamos excursiones semejantes. Después de trabajar duro durante varios meses, juntábamos dinero, definíamos un destino y nos poníamos en marcha. Para André siempre resultaba más fácil que para mí, puesto que yo tenía que lidiar con padres tradicionalistas que no cargaban muy bien la idea de que su hijo único anduviera del timbo al tambo, viviendo aventuras extrañas en un país con tantos peligros. En cambio, André, que a pesar de tener veintidós años -uno menos que yo- poseía la conciencia mundana de un anciano, no debía lidiar con familiares opositores por la simple razón de que no los tenía. André estaba solo en el mundo.
El taxista que escogimos al salir de la terminal de transportes nos paseó por el centro histórico y con su acento seco, sin eses ni eres, nos sugirió una callecita de casas con habitaciones de alquiler. Explicó que en temporada alta podían llegar a ser muy costosas, pero que en vista de los días difíciles que se estaban viviendo algunos dueños habían rebajado los precios hasta la mitad. Era una ventaja que André y yo no esperábamos. Si teníamos la suerte de encontrarnos con un lugar así gozaríamos de los privilegios de la clase alta gastando poco dinero. Fuimos de posada en posada, averiguando costos de estadía, hasta que dimos con la casa de dos plantas de una nativa grande de semblante duro que nos recibió sin emoción aparente.
– Cincuenta mil pesos por cuarto cada noche – explicó. Pueden compartir un cuarto y alquilar una colchoneta por diez mil extras por día.
Era la mejor oferta que nos habían hecho y la aceptamos complacidos. Nos enteramos mientras nos acomodábamos que el nombre de nuestra anfitriona era Regina y que llevaba treinta de sus cincuenta años en aquella casa de ensueño en la que no había más visitantes además de nosotros. La alcoba que escogimos, de las cinco libres, era la que mejor vista nos proporcionaba. A través de los cristales de la ventana se dominaban las calles empedradas, las casas de fachadas similares de enfrente y un tramo corto de las murallas imponentes que en tiempos de piratas ayudaron a resguardar la ciudad. El cuarto era fresco y acogedor, con una cama de un solo cuerpo, un televisor alto sobre una base metálica empotrada en la pared, un ventilador eléctrico para la noche y un aire acondicionado para las mañanas más inclementes. André y yo llegamos al acuerdo amistoso de alternarnos la dormida en la colchoneta, acomodamos nuestros bolsos en un rincón y nos dispusimos a descansar del largo viaje. Pero a los pocos minutos la voz de la casera nos interrumpió el reposo con un anuncio benévolo:
-¡La cena está servida! -dijo.
Llegamos a la mesa sorprendidos por la invitación.
-No sabíamos que incluía cena -dijo André.
-No la incluye -respondió Regina. Es un gesto tradicional de bienvenida de mi parte. En adelante, si quieren cenar, almorzar o desayunar aquí, tendrán que pagar.
-¿Cuánto? -pregunté.
-Eso depende de la clase de comida -replicó ella.
Durante la cena hablamos un poco de cada uno. La historia de André la conocía bien: huérfano desde los dieciocho, pizzero eminente, paseador de toda la vida. Regina, por su parte, era una viuda imperturbable que acababa de perder a su único hijo en la policía.
– Me lo quitaron así no más –dijo. Un día me contó que lo habían trasladado y tres meses después me lo trajeron en un ataúd.
-Lo siento mucho -dijo André.
-No te preocupes. He empezado a superarlo. Por lo menos ya puedo hablar de él sin ponerme a llorar.
Después de cenar nos despedimos de ella y nos fuimos a dormir. Desperdiciamos esa primera noche de diversión por culpa del cansancio. A la mañana siguiente Regina nos brindó un desayuno liviano que no sabíamos cuánto iba a costar.
-Este también es gratis -nos indicó de buen humor- pero a partir de mañana a diez mil cada desayuno.
Hubo algo raro en la dulzura con la que miró a André cuando recogió los platos. Bromeé un poco sobre eso mientras caminaba con mi compañero por la playa una media hora después.
-Parece que le gustas a Regina -le dije.
-No lo sé -replicó André contrariado. Me miró raro, pero no estoy seguro de que tenga intenciones románticas.
-No estaría mal -lo alenté. Está bonita la señora. Sí, es vieja, pero se ve que se conserva.
Mis palabras fueron honestas. Regina era una mujer voluptuosa cuyos ropajes anchos no podían ocultar por completo sus encantos naturales de negra pura. Tenía una lisa cabellera negra con escasas canas y una mirada que, a pesar de lo fría, transmitía una necesidad de cariño insondable.
-No creo que sea lo que tú piensas -remató André.
Y tenía razón, no lo era. Ella misma zanjó las dudas sin saberlo durante la cena de quince mil pesos de esa tarde. Regina se quedó en blanco un instante con la mirada fija en André, lanzó un suspiro y susurró llena de sosiego:
-Eres idéntico a él.
-¿A quién? -pregunté.
-A Gustavo, mi hijo.
Para convencernos de su apreciación nos invitó a ver algunas fotos del muchacho. Tengo que decir que André y él no se parecían en nada. El sujeto de las imágenes era bastante más bajo y de tez menos oscura. Sus cabellos también discrepaban absolutamente, mientras que los de André eran una enredadera de color castaño, los de Gustavo eran unas hebras oscuras que parecían capaces de peinarse solas al ritmo del viento. No hicimos comentario alguno al respecto. Terminamos de ver las fotos y nos levantamos de la mesa en silencio. Cuando extendí los billetes para pagar, Regina los rechazó con una sonrisa.
-Guárdelos -me ordenó. Cobrarles a ustedes hoy sería como cobrarle a mi hijo y a uno de sus amigos.
Agradecimos inmensamente ese gesto porque aquel era nuestro segundo día en Cartagena y todavía no habíamos incurrido en gastos alimenticios. Pero muy pronto a André le empezaron a incomodar las miradas constantes de nuestra anfitriona y sus desmesuradas atenciones, de modo que a los primeros cinco días de estadía en casa de Regina, André sugirió un cambio de posada.
-¡¿Estás loco?! -lo encaré. ¡¿Dónde vamos a encontrar una vaina tan buena como esta?!
André insistió, pero de cualquier forma hasta para él un ahorro significativo como ese valía por la incomodidad de ser el centro de atención de una mujer solitaria.
-Está bien -cedió finalmente. Vamos a sacarle algo de provecho a esto.
Lo dijo con toda la mala intención posible. Recurrió a estratagemas rastreras para tratar de conseguir lo máximo de Regina. Lo primero que hizo fue peinarse como el difunto. A pesar de lo diferente que era su cabello, André consiguió domar sus greñas con gomina en un estilo muy similar al de Gustavo. Regina palideció de emoción el primer día que lo vio.
-¡Ese era el peinado preferido de Tavito! -exclamó con los brazos extendidos.
Se sacó el delantal eterno, se acercó a André apresuradamente y le dio un fuerte abrazo. Ese día nos hicimos merecedores de un postre de arequipe cuyo sabor me pareció una delicia antes vedada a los humanos. De esa manera continuaron nuestros días de gratuidad. En las mañanas visitábamos los balnearios reconocidos y algunos locales de fiesta; las tardes las pasábamos en casa de Regina, ganándonos con la actuación de André más días fáciles en la ciudad.
Un amanecer, después del desayuno y antes de salir de paseo, Regina le entregó a mi compañero una pequeña maleta de mano.
-Es alguna de la ropa de Gustavo -reveló. Me imagino que te vendrá igual de bien que a él.
André, espantado, estuvo a punto de rechazarla, pero Regina se adelantó a su negativa de viva voz y le rogó que la aceptara, que esa era una buena forma de dar un paso más en su recuperación del duelo.
-Es como ir despidiéndolo poco a poco -dijo.
Fue más bien una bienvenida, porque André, no conforme con lo del peinado, empezó a utilizar la ropa obsequiada para seguir ganándose los afectos de Regina y para seguir disfrutando de su hospitalidad. Al día siguiente llegó a desayunar con una camisa guayabera blanca y unos pantalones cortos de color beige. Regina lo observó con un tumulto de lágrimas contenido en el borde de los ojos.
-Se te ve tan bien -susurró.
No se le veía mal, tengo que reconocer. Más aún, parecía que siempre hubiera estado en su naturaleza aquel modo de vestir. Ese día, por primera vez en casi dos semanas, encontré en él un ligero parecido con el difunto.
-Si quieres puedo empezar a llamarte Gustavo -le dije en son de burla en la mañana de playa.
-No seas estúpido, Clemente -me respondió él. Es todo cuestión de disfrutar lo que más se pueda.
Su nueva vestimenta nos valió privilegios enormes. Desde platillos exquisitos novedosos, hasta un paseo en compañía con todos los gastos pagos a un grupo de islotes cercanos. Maravillado por nuestra suerte enorme, no me pareció para nada insólito que André se trasladara al cuarto de Gustavo por petición de Regina. Por el contrario, hallé en ese acto evidencia de que mi amigo carecía de escrúpulos.
Llevábamos sólo dos semanas de estadía en Cartagena, dos semanas sin mayores gastos y con bastantes diversiones y comodidades, pero ya en mi alma empezaba a tomar forma el ansia de retorno. Se lo hice saber a André, y entonces fue él quien se opuso.
-¿En serio nos vamos a ir así no más? -preguntó.
-Algún día tendremos que irnos -repliqué.
-Tienes razón, pero por lo menos piensa en Regina, piensa en lo triste que se quedará si nos vamos ahora.
Lo pensé, pero pensé también en la tristeza mayor que le causaríamos si esperábamos más tiempo para marcharnos. De todas maneras, acepté quedarnos unos días adicionales porque se lo debía a André, pues él había accedido antes a permanecer en casa de Regina.
Fueron mejores aquellos últimos días. André de algún modo había incorporado a sus maneras personales gestos y ademanes que nuestra anfitriona percibió como calcos exactos de los de su difunto hijo. Fue la llave de los privilegios sin límite. La lavada de la ropa y la limpieza de nuestras alcobas pasó a cargo de Regina. Sus carcajadas estrepitosas hacían vibrar toda la casa.
-¡Es como si Tavito estuviera de vuelta! -decía.
También André, de un momento a otro, empezó a disfrutar de los cuidados de nuestra casera. Varias veces rehusó acompañarme al paseo matutino por las playas aduciendo que iba a ayudar a Regina a hacer cualquier cosa. En otras oportunidades era la noche la que se extendía más allá de los límites tradicionales, pues en vez de subir a la habitación cuando yo subía, él permanecía un buen rato abajo. Yo adivinaba sus movimientos con los ruidos: lavaba y acomodaba los platos, y después se quedaba junto a la negra grande frente al televisor. Imaginé más de una vez la mano de ella sobre la cabeza de André y la sonrisa tierna de él arrellanado en el sofá.
-Ya ese bobo está llegando demasiado lejos -me decía a mí mismo. Porque una vaina es aprovecharnos de Regina y otra bien distinta es darle alguna falsa expectativa a esa pobre mujer.
Se lo expuse tal cual unos días después. Él contrajo el ceño y me respondió con voz caída:
-Entonces llegó el momento de despedirse.
-Exacto -respondí implacable.
Me sorprendió lo fácil del adiós, porque Regina me estrechó en sus brazos emocionada mientras que a André sólo le dio un beso en la mejilla.
-Chao, hijito -le dijo.
Por pura educación le pregunté a la casera por el valor de nuestra estadía.
-Déjelo así, Clemente, esta es su casa, vuelva cuando quiera -respondió.
No voy a negar que me emocionó muchísimo esa noticia, tanto que no se me ocurrió una cosa distinta a darle otro abrazo largo. Cuando nos separamos, ya André había metido las cosas en la cajuela del taxi. Pensé en el dolor de nuestra anfitriona al vernos salir de su vida con la misma facilidad con la que habíamos llegado y en su agradecimiento con André por darle la alegría momentánea de haber tenido al hijo de vuelta por corto tiempo.
El taxi hizo una travesía elemental a través de la ciudad hirviente. Frente a nuestras ventanillas pasaron las playas que tanto disfrutamos, los bares de nostalgia, las mujeres en bikini que divirtieron nuestros ojos. Arribamos a la estación de buses a eso de las dos de la tarde, justo a la hora para subir en una ruta programada para las dos y cuarto. André compró los tiquetes mientras yo bajaba del taxi un equipaje sorprendentemente corto, y allí, viendo ese equipaje escaso, entendí lo que estaba pasando.
-¡Qué diablos, André, qué diablos! -encaré a mi compañero en cuanto volvió con mi tiquete .
Él me miró con un brillo insólito de agradecimiento en los ojos y me habló desde el fondo de su ser.
-Ya sabes que puedes volver cuando quieras -me dijo, mi madre y yo te recibiremos con las puertas abiertas cada vez.
Después recibí, estupefacto, su abrazo de despedida y escuché su última frase.
-Y, si quieres, puedes empezar a llamarme Gustavo, amigo mío, Gustavo. Tavito de cariño.
Me quedé en el aire, con la mente flotando entre el hervidero de pasajeros ansiosos que aguardaban su momento para partir.
“Gustavo”, pensé.