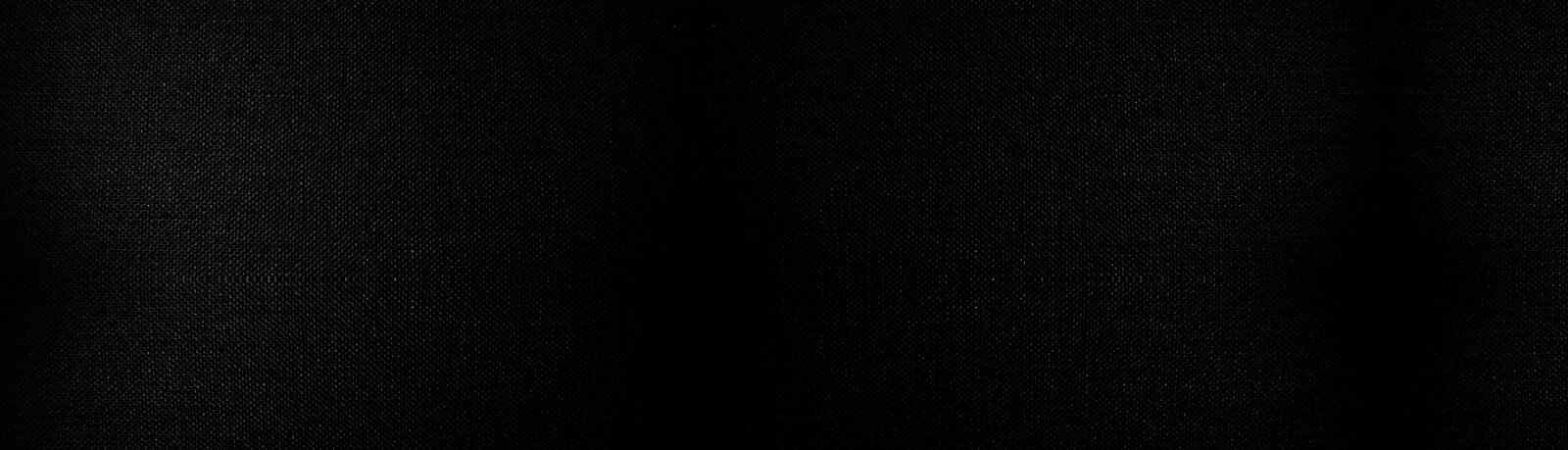ISSN: 2665-3974 (en línea)
Luarevista 2, enero-julio 2019
por Alberto Muñoz – albertomunoz0426@gmail.com
Treinta años haciendo lo mismo,
abriendo los ojos en la madrugada, embutiéndose las sobras de comida que dejaba
la noche anterior para luego meterse en su chaqueta de pescador, contar los
nueve dedos que le quedaban en los pies y encontrarse con el odio y el deseo
revueltos en la misma sensación. -Hoy sí te pesco- sentenció. Cruzó la puerta
de madera y enseguida quedó frente al lago.
Mientras caminaba a la canoa atracada frente a su casa en la laguna del
Pauperrí, una retahíla de oraciones salía de sus labios y se mezclaban con los
recuerdos que se asomaban sin querer. Recordaba a su esposa joven, vivaz y febril, como lo era hace más
de veinticinco años cuando escapó de su vida. Ella fue la primera en enterarse
de la historia del pez que le arrancó de un mordisco el pulgar del pie
izquierdo el día que pataleaba en las aguas del lago. Nunca se ha sabido gran
cosa del pez que lo dejó sin dedo, solo lo que se dice por ahí en los
alrededores de Pueblopobre y el lago: -Que era el pez dorado-. -Que llevaba
abundancia, poder y felicidad a quién lo encontrará-. -Que ya se había tragado
más de un dedo y nadie lo ha podido agarrar-.
La tarde del accidente, Mísero salió y dos horas después, la mujer lo encontró gritando de dicha, diciendo que había visto al pez que brilla, que era real, que por fin serían ricos y felices, que era su oportunidad para salir de Pueblopobre. -Me estaba lavando la izquierda -contó- cuando ese animal me saltó encima y con todos sus dientes casi me come el pie, me arrancó el pulgar y no pude tocarle ni una escama. Brillaba de punta a punta como oro puro, estuvo casi en mis manos y se escapó. Lo voy a pillar, hoy o mañana, pero lo voy a pillar-.
Al día siguiente del suceso ya
estaba intentando pescar al pez dorado, gastó todo su dinero en una vieja
canoa, la misma que treinta años después estaría atracada frente a la puerta de
palo que siempre abría a las tres de la mañana cuando tiraba oraciones a todos
lados. Armado con vara y nylon encima de su canoa en la mitad del Pauperrí, las
primeras diez horas estuvo esperando el tirón de la carnada que durante los
siguientes meses tampoco sucedió. Mísero, se levantaba muy temprano, tomaba el
camino que lo llevaba al lago donde tenía la canoa y allí se pasaba el día.
Algunas veces le dolía regresar a casa con las manos vacías y otras, le dolía
el pulgar. Pero todo eso se esfumaba en el instante en que veía al pez
brillando en su cabeza y pensaba entonces en la forma de atraparlo. Comenzó a
trabajar en una enorme red de pesca, la terminó en tres días sin descanso y
necesitó otros tres días para aprender a tirarla.
En un año había pescado cientos y cientos de peces de muchos colores, pero no
volvió a ver ni una escama del pez de oro. En su cara quemada podían contarse
las semanas, los días, las horas de búsqueda y aún sus ganas de atraparlo
seguían intactas. Su hijo nació mientras pescaba. Ese día la noche lo cogió en
el hospital del pueblo, desesperado casi parte las puertas gritando que quería
ver al hijo, a la esposa, que le abrieran. Hasta las once de la noche, cuando
pudo entrar, miró a su esposa y al pequeño a través de un cristal, con sus
manos flacas y enroscadas, ella levantó el cuerpito de Esperanzo, lo entregó a
la mirada del padre que lo contempló del otro lado del cristal y no hubo pez de
oro que dañara ese momento. Pero no dejo de intentar.
Se durmieron todos, madre e hijo en la pálida camilla y Mísero con la mejilla pegada al vidrio. El sueño lo trataba con ternura hasta que vio al pez en su conciencia y despertó con desespero, miró el reloj, exclamó un par de cosas y al filo de la madrugada salió corriendo, diciendo lo de siempre, pensando más en el pez que en el nombre del recién nacido. Tres años después recordaría a su pequeño mientras atracaba la canoa a la orilla del Pauperrí, pensaba en Esperanzo y lo grande que estaría y aún ese pez seguía dando vueltas en el lago. Ese día luego de atracar subió al pueblo y al verlo su esposa le gritó: -Te dejó sin dedo y ahora te dejó sin familia-, la voz se le metió a la fuerza. -Han pasado cinco años, y tú sigues persiguiendo una ilusión en forma de pez-, le dijo mientras su ropa volaba por la ventana. El silencio hablaba por él: -Hoy es tu último día en esta casa- gritó su esposa, y ese fue el último día de Mísero allí.
Se fue con los ojos aguados a vivir a la orilla del lago, ese día durmió en la tierra al lado de la canoa con el agua en los pies, despertó arrastrado a las tres de la mañana, se metió al lago y empezó a pescar. Al siguiente día ya había juntado las suficientes tablas para construir una casucha frente al lago. Totalmente levantada en tabla y clavos, la casa no soportaba un cuerpo más que el de Mísero, la brisa le movía todas las tablas y el sol se le filtraba entre las rendijas. Dentro, la casa era como una jaula de madera, como una pecera de madera, con una banqueta en medio y una ventana junto a la puerta siempre apuntando al lago. Pasaría su vida allí encerrado revolviendo recuerdos con lágrimas, abriría la puerta en la madrugada una y otra vez, diría las mismas cosas siempre al salir, lanzaría plegarias al montar la canoa y recordaría su vida mientras dejaba las huellas en la arena. Durante treinta años, entró al lago entre oraciones y recuerdos y Mísero nunca dejó de tirar la red de la misma forma, nunca dejó de creer que algún día encontraría al pez. Con la red en el aire desparramada en el horizonte, le brillaban los ojos como la primera vez que observó al pez dorado llevándose su dedo. De repente la red toco el agua y se sumergió con velocidad tirando de la cuerda, Mísero se encontró con un peso inusual, tiró emocionado hasta la superficie y por fin lo vio, era tan brillante como lo había imaginado desde hace tres décadas, lo apretó tan fuerte que el oro de las escamas le cortaba la piel, la canoa bailaba por la lucha del hombre y el pez. -Ya eres mío- le gritó Mísero, mientras llevaba con una mano la canoa. Al estar en la orilla pudo contemplar al pez de oro bailando en la pecera que siempre estuvo destinada para él. Dentro de la casucha frente al Pauperrí, en la banqueta, se preguntaba si se le iría la vida, si pasarían treinta años más, mientras sentado miraba al pez brillar.